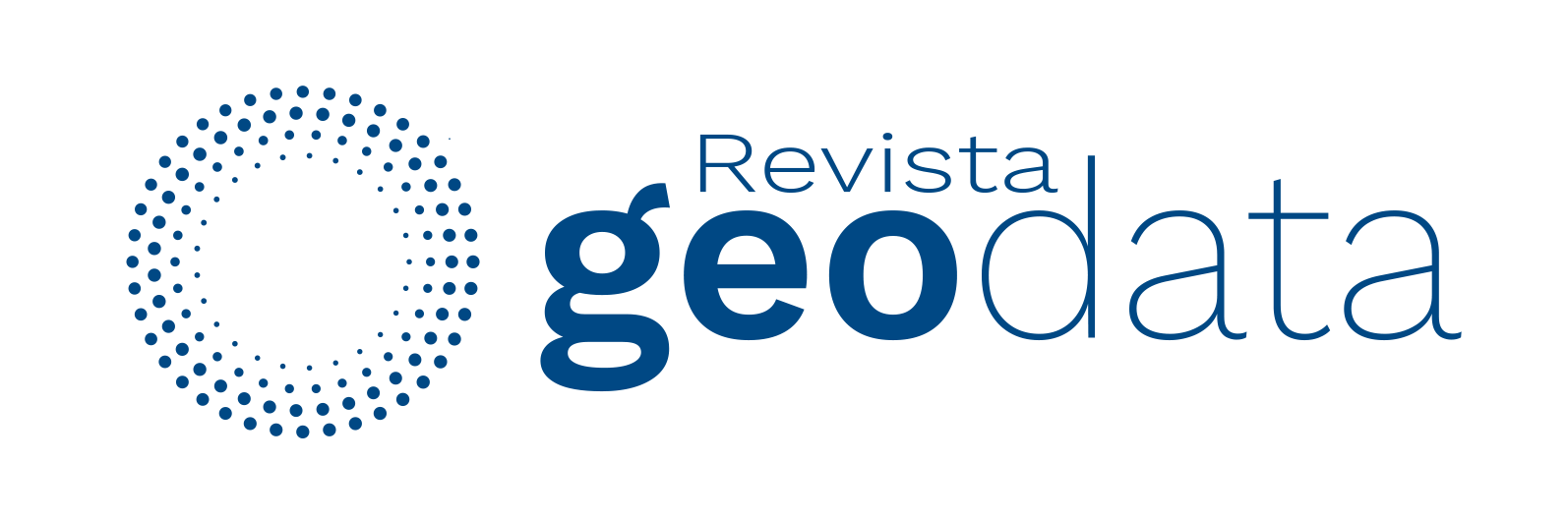Tendencias tecnológicas de inteligencia geoespacial para el desarrollo territorial
Introducción
La inteligencia geoespacial se refiere al uso integrado de tecnologías de información geográfica, análisis de datos espaciales y herramientas inteligentes para apoyar la toma de decisiones sobre el territorio. En el contexto del desarrollo territorial sostenible, la información geográfica de calidad es una base esencial para planificar el uso de la tierra, gestionar recursos naturales, diseñar infraestructuras y orientar políticas públicas.
La ICDE, provee lineamientos para garantizar que los datos geoespaciales se produzcan, compartan y usen de forma eficiente, accesible e interoperable. Esto permite establecer un ecosistema digital geoespacial donde la información soporte decisiones informadas en sectores como medio ambiente, desarrollo económico, planificación urbana y rural, e incluso en el Catastro Multipropósito.
El Plan Estratégico de Información Geoespacial Nacional (PEIGN 2024--2027), busca consolidar ese ecosistema digital geoespacial para contribuir al desarrollo económico, social y ambiental, alineado con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y la política pública de Catastro Multipropósito. Este plan estratégico no solo refuerza la gobernanza de datos y la cooperación interinstitucional, sino que destaca la necesidad de adoptar tecnologías emergentes para potenciar el valor de la información geográfica. De hecho, el PEIGN promueve en la vía de innovación la integración de tendencias tecnológicas como la Inteligencia Artificial (IA), el Big Data, el Internet de las Cosas (IoT) y el análisis predictivo en la gestión de información geoespacial, con el fin de permitir análisis avanzados y decisiones más precisas en pro del desarrollo sostenible de Colombia.
Inteligencia Artificial aplicada a la información geoespacial
La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una aliada fundamental para procesar y analizar la creciente cantidad de datos geoespaciales de forma automática e inteligente. En el campo geoespacial, la IA --especialmente mediante técnicas de machine learning y aprendizaje profundo-- permite identificar patrones, clasificar elementos del territorio en imágenes de satélite, predecir cambios en el uso del suelo y optimizar procesos que antes requerían mucho tiempo y trabajo manual. Por ejemplo, las técnicas de IA ya permiten implementar algoritmos de detección de cambios ambientales o apoyar el mapeo de daños tras desastres naturales, así como la identificación automática de elementos del territorio (edificaciones, vías, coberturas) a partir de imágenes de satélite. Estas capacidades son sumamente útiles para un país con la diversidad geográfica de Colombia, donde es necesario monitorear grandes extensiones para temas como la deforestación, la expansión urbana o la infraestructura en zonas remotas.
La IA juega un papel clave en la modernización del Catastro Multipropósito, política pública que busca un catastro actualizado, integral y útil para múltiples propósitos (jurídicos, económicos, sociales). Mediante modelos entrenados para reconocer elementos en las imágenes, el sistema logra detectar y digitalizar automáticamente vías, construcciones, cercas, cultivos y otros objetos geográficos que son insumos necesarios del catastro.
Más allá del catastro, la IA geoespacial (a veces denominada GeoAI) tiene múltiples aplicaciones para el desarrollo territorial sostenible. En la gestión ambiental, algoritmos de deep learning aplicados a imágenes satelitales permiten detectar automáticamente alertas de deforestación o cambios en coberturas vegetales casi en tiempo real, apoyando la protección de bosques y la biodiversidad. En agricultura, la IA se usa para clasificar cultivos y estimar rendimientos a partir de datos de drones o satélites, facilitando políticas de seguridad alimentaria. En las ciudades, se están utilizando modelos predictivos que, combinando datos geoespaciales históricos, pueden predecir expansión urbana o identificar zonas propensas a congestión vehicular, informando planes de uso de suelo y movilidad. Incluso en el ámbito social, la IA aplicada a datos georreferenciados (como registros de teléfonos móviles o redes sociales) puede revelar patrones de comportamiento humano y necesidades de comunidades, ayudando a focalizar inversiones en infraestructura o servicios públicos. Todos estos ejemplos ilustran cómo la IA habilita una analítica geoespacial avanzada, donde el enorme volumen de datos disponibles se convierte en información procesable para lograr territorios más sostenibles, resilientes e inclusivos.
Big Data geoespacial y analítica avanzada
El término Big Data geoespacial alude al manejo de conjuntos masivos de datos georreferenciados, que se caracterizan por su gran volumen, variedad (imágenes ráster, datos vectoriales, tiempo real, etc.) y velocidad de generación. En la era digital actual, las fuentes de datos espaciales se han multiplicado: constelaciones de satélites de observación terrestre ofrecen imágenes diarias de alta resolución; millones de dispositivos y sensores (climáticos, vehiculares, móviles) registran constantemente datos con localización; y las instituciones gubernamentales producen datos estadísticos vinculables a ubicaciones específicas (censos, encuestas, registros administrativos). La integración de todos estos flujos de información convierte la gestión del territorio en un desafío de Big Data. Sin las tecnologías adecuadas, sería prácticamente imposible almacenar, procesar y extraer conocimiento de esta avalancha de datos espaciales.
Afortunadamente, las herramientas de Big Data (por ejemplo, arquitecturas distribuidas de almacenamiento/procesamiento en la nube, bases de datos espaciales NoSQL, frameworks de análisis masivo) están permitiendo aprovechar esta riqueza de información geográfica. El uso de Big Data e IA con datos geoespaciales brinda ventajas de eficiencia, acelerando procesos que antes eran muy lentos o costosos, y reduciendo errores asociados al sesgo humano. Por ejemplo, tareas de geoprocesamiento que requerían horas de cálculo ahora pueden ejecutarse en minutos mediante computación paralela; o bien, algoritmos de minería de datos pueden descubrir correlaciones entre variables territoriales que habrían pasado inadvertidas en análisis tradicionales.
El Big Data geoespacial facilita un análisis multidimensional del territorio, indispensable para abordar desafíos complejos del desarrollo sostenible (cambio climático, seguridad alimentaria, urbanización, gestión del agua, etc.) que requieren entender interacciones entre múltiples variables espaciales y temporales.
Adicionalmente, Big Data habilita el análisis en tiempo real o cercano al tiempo real, algo especialmente valioso para la gestión de riesgos y la atención de emergencias. En ciudades inteligentes, la analítica de flujos de datos (como el tráfico vehicular captado por múltiples cámaras y GPS) permite ajustar la gestión de la movilidad dinámicamente para reducir congestiones y emisiones. Todos estos usos requieren manejar volúmenes inmensos de datos con rapidez, algo que solo es viable con infraestructuras Big Data robustas. Cabe destacar que el aprovechamiento pleno de Big Data geoespacial también conlleva desafíos, como garantizar la calidad y seguridad de los datos, proteger la privacidad cuando se integran datos sensibles (p. ej. ubicaciones de personas), y formar talento humano capaz de usar herramientas analíticas avanzadas. No obstante, el impulso dado por la ICDE y el PEIGN a estas tecnologías sienta las bases para una administración del territorio más científica y orientada por datos, donde las decisiones de planificación se fundamenten en evidencias objetivas más que en criterios subjetivos.
Internet de las Cosas (IoT) y sensores para un territorio inteligente
El Internet de las Cosas (IoT) se refiere a la red interconectada de objetos físicos equipados con sensores, software y conectividad, que les permite recopilar y transmitir datos a través de Internet. En el ámbito de la inteligencia geoespacial, el IoT aporta una fuente dinámica y ubicua de datos georreferenciados en tiempo real, provenientes del mundo físico: ciudades, campos, infraestructuras y ecosistemas. La proliferación de sensores IoT --desde estaciones meteorológicas automáticas hasta medidores inteligentes de servicios públicos, pasando por dispositivos móviles y vehículos conectados-- ofrece un flujo continuo de mediciones que pueden integrarse en sistemas de información geográfica. Esto habilita nuevas formas de monitorear el territorio de manera permanente y granular, complementando las visiones sincrónicas que brindan, por ejemplo, las imágenes satelitales.
Una aplicación destacada del IoT en desarrollo territorial son las ciudades inteligentes. Hoy en día las ciudades están instalando redes de sensores para optimizar sus servicios y reducir impactos ambientales. Por ejemplo, sensores de calidad del aire distribuidos en distintas zonas urbanas permiten mapear en tiempo real los niveles de contaminación, identificando puntos críticos y evaluando la efectividad de medidas antipolución.
Otro frente es la movilidad y el transporte: los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) incorporan IoT mediante cámaras de tráfico, semáforos conectados, GPS en transporte público, etc., generando un torrente de datos que al ser mapeados permiten entender patrones de flujo vehicular. Con esta información geoespacial en tiempo real se pueden sincronizar semáforos, gestionar el tránsito en casos de incidentes, o informar a los ciudadanos para que tomen rutas alternativas, reduciendo congestión y emisiones. Los datos de movilidad también alimentan el diseño de infraestructura (por ejemplo, dónde construir nuevos carriles o ciclovías) basado en evidencias de uso.
En las zonas rurales y el sector ambiental, el IoT está impulsando prácticas de monitoreo inteligente del territorio. Un caso es la agricultura de precisión: sensores de humedad en el suelo y clima instalados en fincas reportan datos georreferenciados que, integrados en un SIG, permiten a los agricultores saber exactamente qué áreas necesitan riego o fertilizante, optimizando insumos y haciendo la producción más sostenible. En cuencas hidrográficas, sensores de nivel de ríos y pluviómetros automáticos transmiten datos continuos que, al ser visualizados en mapas, apoyan sistemas de alerta temprana de inundaciones o sequías en comunidades vulnerables.
La convergencia de IoT con la geointeligencia está dando lugar al concepto de "gemelos digitales" del territorio. Un gemelo digital es una réplica virtual de un sistema físico (una ciudad, un edificio, una red vial) que se actualiza constantemente con datos en tiempo real. En la planificación urbana, los SIG tradicionales están evolucionando hacia gemelos digitales urbanos que recopilan y analizan datos espaciales dinámicos para apoyar decisiones. Por ejemplo, una ciudad podría mantener un modelo 3D digital de sí misma donde se incorporan continuamente los datos de sensores IoT (tráfico, calidad del aire, ruido, etc.), reflejando el estado actual de la ciudad. Los planificadores pueden simular en este modelo distintas políticas o proyectos (como peatonalizar una vía, ubicar un parque) y ver en tiempo real cómo podrían afectar variables críticas antes de implementarlos en el mundo real. Esto representa un avance enorme hacia una planificación territorial proactiva y basada en evidencia, reduciendo pruebas y errores costosos.
Estándares abiertos para la interoperabilidad
Para que todas las tendencias anteriores desplieguen su máximo potencial en la práctica, es imprescindible que la interoperabilidad de los datos y sistemas geoespaciales esté garantizada. La interoperabilidad significa que distintos sistemas y organizaciones pueden compartir, acceder y usar datos geoespaciales de forma consistente, sin trabas tecnológicas ni incompatibilidades de formato. Alcanzar esto depende del uso de estándares abiertos en la gestión de la información geográfica. En Colombia, la ICDE ha puesto un fuerte énfasis en definir estándares y lineamientos comunes para todas las entidades que producen y usan datos espaciales. De hecho, uno de los pilares del PEIGN 2024--2027 es la adopción de estándares de interoperabilidad alineados con directrices internacionales (UN-IGIF), de manera que "los sistemas de información geoespacial funcionen de manera integrada y coordinada en todo el sector gubernamental", compartiendo datos eficientemente entre plataformas y niveles de gobierno. Esto asegura, por ejemplo, que una capa de información producida por el Ministerio de Ambiente (como un mapa de ecosistemas) pueda ser fácilmente combinada con una del Ministerio de Agricultura (por ejemplo, cobertura agrícola) o de un gobierno departamental, gracias a formatos y servicios compatibles. La información integrada resulta mucho más útil para análisis territoriales complejos, como planear el ordenamiento territorial considerando variables ambientales, sociales y económicas a la vez.
El Open Geospatial Consortium (OGC) es la organización internacional líder en la definición de estándares abiertos para datos espaciales. Durante décadas, el OGC ha establecido especificaciones ampliamente usadas, como WMS (servicios de mapas web), WFS (servicios de features geográficas), WCS (servicios de coberturas ráster), entre otras. Sin embargo, en años recientes y en sincronía con la evolución de la web, el OGC ha impulsado una nueva generación de estándares conocidos como OGC API. Desde 2020 se comenzó a desarrollar la familia de estándares OGC API con el objetivo de facilitar que cualquiera pueda proveer datos geoespaciales en la web de forma más sencilla. Estos nuevos estándares aprovechan las lecciones de los servicios web tradicionales de OGC pero migran hacia APIs web modernas, orientadas a recursos y basadas en principios RESTful. En lugar de depender de protocolos XML complejos, las OGC APIs usan típicamente JSON y definiciones OpenAPI, lo que las hace más accesibles para desarrolladores web comunes.
Referencias
Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2023, 10 de septiembre). Con Inteligencia Artificial, el DNP apoya el proceso de actualización del Catastro Multipropósito. [Nota de prensa]. Recuperado de https://www.dnp.gov.co/
Esri Colombia. (2022, junio). Las tecnologías geoespaciales y su aporte al Sistema de Administración del Territorio. Blog de Esri Colombia -- ArcGIS. Recuperado de https://www.esri.co
Camacol Bogotá y Cundinamarca. (2023, 17 de mayo). Innovación para transformar las ciudades. Revista Contacto, Edición 26: Ciudades Inteligentes (Universidad de los Andes). Recuperado de revistacontacto.uniandes.edu.co
Open Geospatial Consortium (OGC). (2020). OGC API -- Features: Part 1 -- Core (Versión 1.0.0). OGC Standard (OGC/IS 17-069r3). Recuperado de https://ogcapi.ogc.org
[7] [29] Las tecnologías geoespaciales y su aporte al Sistema de Administración del Territorio
[8] [9] [10] [11] Con Inteligencia Artificial, el DNP apoya el proceso de actualización del Catastro Multipropósito
[12] [14] Marco de Referencia Geoespacial | Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales
[15] [16] [30] INNOVACIÓN PARA TRANSFORMAR LAS CIUDADES
[18] [19] OGC — OSGeoLive 16.0 Documentation